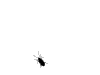por Daniel Link para Perfil
Nada nos obsesiona tanto como la propia
historia: la de la familia en la que crecimos, la de la generación
de cuyas fantasías participamos, la de la patria imaginada. Es que
en el fondo sólo hay una patria, la de la infancia, ese estado de la
imaginación del que por suerte no terminamos de desprendernos del
todo.
Por eso, leemos la cadencia y los
ritmos de las sagas con fruición: dicen lo que de nosotros va
quedando en el olvido y lo que de nosotros sobrevive en el presente.
A mí me pasa sobre todo con Starwars y sus productos
derivados (la extraordinaria Mandalorian, por ejemplo). A
muchos de mis alumnes de otras épocas, hoy colegas de trabajo, con
Terminator (1984), esa
pesadilla amortiguada que nunca entendí del todo y de la que siempre
me burlé sin culpa. ¿Se puede, en efecto, sostener una fascinación
por el mensaje apologético sobre la humanidad exhausta que
Terminator no cesa de proclamar en cada una de sus entregas y,
al mismo tiempo, comulgar con las teorías feministas radicales de
Donna Haraway y su «Cyborg Manifesto», estrictamente contemporáneo
de la primera entrega sobre las desventuras de John Connor?
Terminator 2 (1991), Terminator
3 (2003), Terminator 4 (2009), Terminator 5 (2015)
y Terminator 6 (2019) son como los reencuentros de compañeros
de secundario o de servicio militar obligatorio, que, cada vez, ven
menos sentido en lo que los unía (el amor o el espanto compartido).
Y, cada vez, no queda claro por qué
las máquinas no terminan de alcanzar la conciencia del mal que se
les auguraba desde 1985. Si Siri es lo más lejos que la inteligencia
artificial ha llegado, podemos confiar en que la extinción nos
llegará antes por la irresponsabilidad ecológica que por ataque
maquínico.
Siempre pensé que las tres Matrix
(1999-2003) eran mejores versiones del mismo espanto ante los tiempos
poshistóricos y poshumanos que vivimos. Un poco más cool, en todo
caso.
La primera Terminator me pareció
tramposa, tonta, encantadora. La segunda y la tercera me llevaron al
sopor y al fastidio. Nada me pareció más bajo o más asqueroso que
la cuarta, protagonizada por el abominable Christian Bale y su manía
de escuchar casettes sin digitalizar.
El fracaso rotundo de Terminator 5
me llenó de algarabía. Tal vez ahora las máquinas fueran puestas
en su justo lugar, entre el lavarropas y la dirección hidráulica
asistida.
Pero James Cameron recuperó la
franquicia y nos dio esta entrega póstuma, inconsistente,
pedagógica, esclava del Ni una menos y el Me too, que fracasa
precisamente por no poder prescindir del orden patriarcal, del
patriarca, de Schwarzenegger, aun cuando el asesinato temprano de
John Connor, la declinación mexicana (heroína y villano), y la
ciborg buena me dieron cierta felicidad. Pensé en mis alumnes de
otras épocas y en nuestra común, irremediable caducidad.