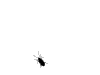¿Por qué los libros del Siglo XX
siguen siendo nuestros clásicos?
Entre los muchos progresos que el siglo XXI ha realizado respecto de su precedente, no se cuenta el de haber podido construir clásicos literarios de la misma envergadura que los del siglo XX, por su potencia estética, su osadía de pensamiento o su radicalidad política. ¿Qué novela de Manuel Puig nos conviene incluir en ese selecto grupo de libros que todavía, milagrosamente, hablan nuestro tiempo? Probemos con El beso de la mujer araña.
Por Daniel Link para Perfil Cultura
Juan
Manuel Puig Delledonne (General Villegas, Provincia de Buenos Aires,
28 de diciembre de 1932) nació en la madrugada del día de los
Santos Inocentes en un pueblo asfixiante de la provincia de Buenos
Aires.
A partir de sus trece años, se instaló con su familia en Buenos
Aires para hacer su bachillerato en el colegio Ward de Ramos Mejía.
Después, intentó cursar estudios de Arquitectura y Filosofía y
Letras y frecuentó las aulas de la Alianza, el British Institute y
la Dante Alighieri, de donde surgiría una beca que le cambiaría la
vida. A partir de 1956 se instaló en Roma, estudiando en el Centro
Sperimentale di Cinematografia. En
Italia, encontró a Cinecittà entregada a la pasión por lo Real, el
neorrealismo para el que "sólo contaba el conocimiento de la
realidad". Bien pronto quedó claro para el joven que añoraba
los gestos del período clásico de la cinematografía que sus
guiones no iban a encontrar una ecología propicia para transformarse
en películas.
Todas
las novelas de Manuel Puig son obras maestras. Todas ellas, tienen,
además, un modelo libresco. La
traición de Rita Hayworth tematiza
la vida pueblerina, "un
sistema machista total"
que produce formas de odio y de muerte. Hay, en esa novela familiar,
un instante de identificación con la ficción glamorosa del cine
clásico. Pero luego hay un instante de distanciamiento garantizado
por la forma novelesca. Una vez, Puig hojeó el Ulises
de
Joyce y vio que cada capítulo tenía un estilo diferente y decidió
que esa mezcla le convenía a La
traición.
Boquitas
pintadas, su
segunda novela, toma a La
montaña mágica
como referencia y al espacio cerrado de la enfermedad (la
tuberculosis) como ecología amorosa. Formas de podredumbre (es
decir, de hipocresía).
Una
y otra vez, de acuerdo con su programa maníaco, Puig se obliga a
vivir en esos universos terroristas (donde el terror a lo viviente
son la norma) y a sostener esas voces de la discriminación y el
odio. ¿Cómo vivir juntos en el pueblo, en la enfermedad, en el
mundillo del arte, en la ciudad, en la cárcel o en el cine? ¿Cómo
sobrevivir en el mundo sin la asistencia de esos fantasmas benévolos
que nos acompañan y nos reconfortan? "Pasión por lo real":
así llaman los filósofos a ese deseo de destrucción y de
catástrofe que recorrio el siglo XX como una sombra desoladora. Puig
fue el más consecuente enemigo de esa pasión que no hizo sino
producir formas de muerte.
El
programa Puig se deja leer completo desde su primera novela: la
renuncia al lugar del supuesto saber narrativo, la identificación
total con los personajes. No es que los personajes representen a Puig
(porque compartan su lenguaje y sus gustos). Es él quien ha decidido
compartir
con ellos el universo que habitan (sea éste cual fuere). Jamás la
literatura fue tan lejos en una exposición del mundo tan respetuosa
de las formas de vida y tan solidaria con quienes estaban,
efectivamente, presos del mundo.
La
literatura nunca fue para Puig una máquina de hacer novelas sino,
sobre todo, un dispositivo ético: la manera de analizar (postular,
rechazar) formas de vida y formas de vivir juntos. Imaginada entre
Roma, Nueva York, México, Río de Janeiro y Buenos Aires, durante
los años en que todas las revoluciones parecían al alcance de la
mano, la obra de Puig es el despliegue obsesivo y sistemático de una
misma y única pregunta: ¿cómo vivir juntos? El
beso de la mujer araña (publicada
en Barcelona en septiembre de 1976)
es
tal vez la novela más dogmática de Puig, y la de mecanismo
narrativo más complejo. El modelo
es
obviamente Las
mil y una noches, donde
cada historia vale por un día más.
La
novela encuentra a comienzos de 1975 a Valentín
Arregui Paz, un militante de 26 años (ebrio de deseo de justicia),
en una celda a la que ha sido trasladado Luis
Alberto Molina (37 años, vidrierista y condenado en una causa por
abuso de menores, protegido de Parisi, amigo del director de la
cárcel). Molina ha sido trasladado a esa celda con el objetivo de
que obtenga de Valentín detalles sobre la organización política de
la que participa, que la tortura no ha podido arrancarle en el ya
largo tiempo durante el que ha estado detenido. Molina está
dispuesto a todo, incluso a traicionar las confidencias de su
compañero de celda, para poder salir de la cárcel para cuidar de su
madre enferma.
El
beso de la mujer araña pone
a coexistir dos comunidades más o menos inconfesables: la militancia
(que no puede decir su nombre por razones estratégicas) y la
homosexualidad (que no osa decir su nombre por razones ontológicas:
no
hay, y nunca habrá, identidad sexual posible).
En ese petit comité carcelario circulan tres deseos: el deseo de
belleza, el deseo de justicia y el deseo de verdad (y esos deseos,
dice Puig, son el Bien). "Si
estamos en esta celda juntos mejor es que nos comprendamos, y yo de
gente de tus inclinaciones sé muy poco", dice uno de los
personajes. No importa, en rigor, cuál, porque lo que importa es la
coincidencia "en esta celda juntos": es la celda lo que
establece el punto de juntura entre personas cuyas inclinaciones son
tan misteriosas para el otro que cada diálogo, que comienza con una
secuencia de encantamiento cinematográfico (o un fragmento de vida
que se escucha igual que una película) se resuelve en una discusión
antropológica para principiantes: "qué es ser hombre, para
vos".
A
los habituales intercambios conversacionales y a la reproducción de
documentación (informes de la policía), Puig agrega en este caso
notas al pie que reproducen el kitsch
cientificista
y psicologizante de las torpes teorías sobre la sexualidad humana.
Frente al loco deseo de belleza que se escucha en la voz de Molina,
un desesperado deseo de verdad que viene desde el fondo de la
página. Puig inventa para esas notas a una doctora danesa, Anneli
Taube, a quien le presta sus ideas para polemizar con el Frente de
Liberación Homosexual (el
niño sensible se aparta deliberada y estrategicamente del universo
héteropatriarcal que la figura del padre le propone).
El
beso de la mujer araña
permanece
y su mundo se mezcla con la nuestro: su perspectiva y la nuestra se
confunden, y esa confusión se funda la excentricidad del
dispositivo.
Excéntrico,
populista: ése el Puig al que cada tanto vuelvo con el mismo placer
que sentí la primera vez que lo leí y cada vez encuentro cosas
nuevas.
Por
supuesto, cualquiera sabe que el sentido de un texto está incompleto
hasta que encuentra a sus lectores. Lo
que yo había interpretado (junto con otros) como una cárcel
imaginaria sustentada en “el penoso teorema de la inversión: anima
muliebri virile corpore inclusa”
bien podría leerse hoy, más de cuarenta años después, como una
teoría ya no sobre la sexualidad sino sobre todo de las identidades
trans. ¿Acaso no se presenta Molina de ese modo?: ““Yo
y mis amigas somos mujer. Esos jueguitos no nos gustan, esas son
cosas de homosexuales. Nosotras somos mujeres normales que nos
acostamos con hombres” (para quien quiera seguir esta pista, el
asunto estaba planteado, casi literalmente, y Puig lo sabía, en
Roberto Arlt).
A medida que El beso de la mujer araña fue instalándose con comodidad creciente en esa avenida de sentido imprevista por lectores previos se desanudó absolutamente de sus tiempos y vino a comentar los nuestros. No hay tantos textos que consigan algo semejante.