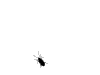Qué pocas reseñas de libros se
escriben, y en qué soledad espantosa éstos quedan, abandonados a la
enésima entrevista donde el autor (esa maldición que la escolástica
francesa no fue capaz de conjurar del todo) tratará de insinuar lo
que acaso el libro diga mejor y por si mismo si hubiera alguien
dispuesto a escuchar el rumor que de él proviene y a situarlo, eso
es la crítica, en el concierto de la música rota que constituye el
horizonte acústico de nuestro tiempo.
Los suplementos literarios prefieren el
anticipo (porque no hay que pagarlos) y a lo sumo una entrevista
(preferentemente con foto de prensa suministrada por la editorial,
para abaratar los costos). Privada de su costado más polémico, la
literatura argentina se abandona a sus goces narcisistas y se vuelve
cada vez más fantasmática, más ilegible, porque ya ni siquiera se
sabe cuáles son las líneas estratégicas que habría que tener en
cuenta en relación con este libro o aquel otro.
Edgardo Cozarinsky acaba de presentar
En el último trago nos vamos, a propósito del cual fue
convocado para decir las mismas cosas dichas en relación con otros
libros y, se intuye, alguna que otra mentirilla agitada como carnada
para ver si algún pez muerde el anzuelo.
El libro es notable por más de una
razón: incluye ocho relatos, varios de los cuales pueden leerse como
novelas condensadas (“deben” habría funcionado mucho mejor en un
contexto en el que proliferaran las lecturas polémicas; la
mezquindad del medio crítico obliga a una prudencia timorata). Es
como si los relatos de En el último trago nos vamos se
postularan como posibilidades de ficción (y, por lo tanto, de vida:
“vida nueva” es un ritornello que se repite en el libro varias
veces) y es por eso que desdeñan la compacidad del cuento en favor
de la apertura de la novela corta (cuyos requisitos, sin embargo,
tampoco se molestan en cumplir a rajatabla). Posibilidades narrativas
o proyectos de historias que podrían escribirse: una literatura
potencial llevada hasta sus últimas consecuencias. Eso nos regala
inesperadamente, el “estilo tardío” de En el último trago
nos vamos.
No importa que algún narrador confiese
que prefiere internarse en las novelas del siglo XIX, y que del siglo
pasado sólo se le anima a algunas anteriores a 1940 (p. 83), la
posición desde la que se narra es de una modernidad para nada
subsidiaria de esos realismos rancios y pasados, sino todo lo
contrario. Protocolos de una experiencia posible, las novelitas
condensadas del último libro de Cozarinsky se abren a concepciones
de la ficción que se llevan bien con los momentos más
experimentales del siglo XX.
Naturalmente, hay escenas de lectura
diseminadas a lo largo del libro que apuntan en esa dirección. En el
relato que da nombre al volumen, un personaje ejemplifica el “estilo
tardío” a partir de las últimas sonatas de Beethoven, en las que
“hubo una renovación enérgica” (p. 126). Por cierto, en esas
sonatas, que también llamaron la atención de Thomas Mann, la
incompletud es un rasgo esencial: es como si no tuvieran final porque
se abren directamente al mundo. También la literatura de Edgardo
Cozarinsky encuentra, cada vez, un escollo que supera con la
elegancia que le es habitual para seguir proponiendo formas nuevas de
relato y de ficción debidamente travestidas (no es casual que esa
figura, la del travestismo, balice los caminos que los cuentos
atraviesan).
El relato que abre el volumen, “La
otra vida”, saludado justamente por Elvio Gandolfo como una obra
maestra, es una novelita condensada y es una historia de fantasmas,
pero es, sobre todo, algo que Cozarinsky hasta ahora no había hecho:
es un ejercicio de realidad alternativa que debe más a la
ciencia-ficción que a los autores evocados en los epígrafes que
enmarcan el relato e, incluso, debe mucho a la imaginación
esquizo-paranoide del siglo XX, pletórica de complots y asociaciones
secretas (de Burroughs a Pynchon).
No importa tanto el lugar imaginario
que Cozarinsky elige para sí mismo. Los extraordinarios textos que
nos regala están allí, y están allí para que se los lea. La
crítica cotidiana no debería renunciar a ese privilegio.